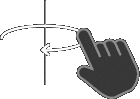Cristo yacente
1872. , 44,5 x 211 cmSala 061B
Con esta obra, Agapito testimonia su especial dedicación a la escultura religiosa, que enlaza con la tradición española de cristos yacentes, especialmente de Gregorio Fernández, y con la tradición clásica de las bacantes dormidas, pero absolutamente filtradas por una visión realista y severa, de excepcional perfección técnica, con una nobleza que resulta habitual en la visión romántica del Cristo hombre, abandonado, rendido y trágico, tan distante del Cristo triunfante, que se centra en la individualidad.
Interpreta la escultura barroca española de los yacentes en madera policromada con un nuevo lenguaje. El material, mármol, y por tanto un único color para la escultura podría, para algunos, dar sensación de cierta frialdad, pero su planteamiento era contemporáneo, sobre todo en la huida del dramatismo, la búsqueda de la fuerza y la emoción, pero de forma muy contenida, y sobre todo, de la belleza. Su serenidad clásica y su sensibilidad, así como el reflejo del concepto del decoro, quedan patentes en esta obra. Es una muestra única de la síntesis entre el sentimiento y la técnica, en el tratamiento de un tema tan del gusto del romanticismo del hombre, la individualidad vencida, que sirve para trasmitir el recogimiento y la piedad a través del virtuosismo y su rigurosa plasticidad.
Planteados los bocetos desde 1869 y ejecutada la obra en 1872, en su momento tuvo gran éxito, pues se valoraba, sobre todo, lo que entonces llegó a denominarse "estilo místico", la severidad y la reflexión, conjugada con el ideal de perfección y la expresión de la "infinita grandeza de un Deu. Coneguda aquesta obra de tota Europa, ha sigue ab justicia un dels millors blasons de gloria de son autor". Otros señalaban la inspiración en la belleza de la escultura clásica y el esfuerzo por expresar el sentimiento moral, aunque echaban de menos una transmisión del espíritu y un reflejo de la divinidad.
La escultura en mármol se presentó a la Exposición Universal de Viena en 1873, exhibida también junto a una pintura de Valdivieso que utilizó el mismo modelo, y recibió una de las "medailles pour l`art" Aunque no está documentado, es probable que fuera el pintor Eduardo Rosales, quien posara como modelo. Esta misma obra la presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876, una escultura que a nadie dejó indiferente. En el certamen de Madrid consiguió la segunda medalla, pero no la primera, que quedó desierta por «no atenerse a la tradición».
De manera excepcional para lo que se suele conocer del proceso creativo de las esculturas decimonónicas, en este caso se conservan los bocetos, de los que debió sacarse un molde, en los que llevaba trabajando desde 1869. Del primer boceto,Cristo con el sudario completo, actualmente se conservan varios ejemplares en terracota: uno en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, adquirido en 1998, otro conservado en El Museu Nacional d`Art de Catalunya, dos conservados en el Museu Marés de Barcelona, otro ejemplar conservado desde 2017 en el Museo de la Abadía de Montserrat donado por el matrimonio de Julián de los Pinos y Ma Àngels Pont, parece que adquirido en mercado a principios de los 2000, otro ejemplar en el Museu d´ Art Frederic Marès de Montblanc, Tarragona, y una obra policromada a la manera de las tallas barrocas, distanciándose del concepto original, recientemente adquirido en el mercado inglés, en la Spanish Gallery de Bishop Auckland en Durham, Gran Bretaña. Del segundo boceto, Cristo con el paño de pureza, cuando el escultor decidió retirar los paños del sudario para concentrase en el análisis del cuerpo humano, se conservan tres terracotas en el Museo Marés, que permiten observar el proceso creativo del artista y una terracota repintada en blanco, regalo de un descendiente directo de Agapito Vallmitjana en 1984 al Museo de la Abadía de Montserrat, que se corresponde con la obra prácticamente definitiva, en Madrid, al que llaman ‘Cristo del Prado’, y otra, al parecer, en la colección Vicente Llorens Poy en Villareal, Valencia. Esta práctica de realizar estudios preliminares resulta muy útil para analizar la evolución narrativa de la composición y para conocer el dominio técnico tanto en el modelado de paños como en el anatómico.
La estela de este Cristo se extendió por todo el país, y su autor recibió el encargo de hacer varias versiones. Una de ellas fue el Cristo yacente para el panteón que Antonio López López, I marqués de Comillas (1817-1883), encargó en la capilla-panteón de Comillas, junto al palacio de Sobrellano, dedicado a su hijo primogénito, Antonio López Bru, fallecido en 1876 en plena juventud. Se cuenta que esta obra sustituía a otra que su hermano Venancio Vallmitjana había realizado para ese panteón en la girola bajo la capilla, una figura de tamaño natural recostado leyendo, en una actitud muy real, y que guardaba un gran parecido con el hijo del marqués. Existen bastantes monografías dedicadas a los marqueses de Comillas, pero prácticamente ninguna menciona siquiera la obra, ni el encargo, ni el escultor.
Hizo el artista en Pamplona otra versión en madera policromada, el Cristo del sepulcro, enlazando completamente con la tradición barroca. La figura, encargo de la antigua Cofradía del Santo Sepulcro en 1885 para sustituir el paso titular, pertenece en la actualidad a la Hermandad de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo creada en 1887, año en que concluye y firma este paso “A. Vallmitjana 1887”. Este Cristo del sepulcro dejó una honda impronta en las siguientes generaciones de escultores, siendo Benlliure un emocionado seguidor de Vallmitjana en esta iconografía, que él mismo reinterpretaría luego para Hellín (Albacete) y Onteniente (Valencia). En la capilla de la Virgen de Montserrat de la catedral de San Pedro de Vic, existe otra versión del Cristo yacente, firmada por Agapito en 1887, que iconográficamente se corresponde con el primer boceto realizado muchos años antes. En esta escultura, el sudario cubre prácticamente todo el cuerpo de Cristo y, sorprendentemente, en algunos casos se cita como obra de José Llimona Bruguera. Fue un regalo personal de Eusebio Güell Bacigalupi, I conde de Güell, al obispo de Vic Josep Torras i Bages (1846-1916) .
(Texto extractado de: L. Azcue Brea, 2007, pp. 414-416; L. Azcue Brea, 2014, pp. 365-386; L. Azcue Brea, 2019, pp. 76-77).