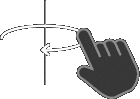María Dolores Aldama, marquesa de Montelo
1855. , 130 x 98 cmSala 061
Retratada hasta las rodillas, posa en pie de frente al espectador, vistiendo un magnífico traje negro de raso y terciopelo adornado con encajes y cintas, de corpiño ceñido y amplia falda acampanada. Se peina con el cabello tirante y trenzas cubriéndole las orejas, recogido por detrás con un tocado, también de encaje, atravesado por un gran alfiler rematado por dos adornos de joyería en sus extremos. Sobre el pecho luce un soberbio broche de oro, pedrería y perlas, además de una sortija y pulseras en ambos brazos. Recuesta el brazo derecho sobre el chal de piel echado en el respaldo de un sillón mientras deja caer el otro sobre la falda. Ladea ligeramente la cabeza, dirigiendo al frente su mirada inexpresiva, en la que parece vislumbrarse un leve rictus de cansancio indolente. Un muro liso de salón sirve de fondo a la figura de la dama, viéndose a la derecha un cortinaje y una mesa con tapete rojo sobre la que reposan un florero y un joyero.
María de los Dolores Aldama y Alfonso casó en La Habana en enero de 1835 con José Ramón de Alfonso y García de Medina (1810-1881), senador del reino, maestrante de Zaragoza y caballero de Carlos III, que obtuvo el título de II marqués de Montelo en 1864. Dama conocida por las tertulias que celebraba en su residencia, también se ensayó en el campo de las letras, llegando a escribir varias poesías y novelas, como las tituladas El guante y Dos cartas.
Aunque pintado en París, éste es uno de los retratos de Federico de Madrazo en los que aflora de forma más elocuente la profunda huella de la tradición española en la que formó su personalidad artística. En efecto, junto con la efigie de Carolina Coronado que también guarda el Prado, es uno de los retratos femeninos en que el artista supo sacar mejor provecho de su soberbio dominio de los negros, que había aprendido desde su juventud en los retratos de Goya y Velázquez que colgaban en el Prado, y con los que Federico estaba familiarizado en su vida cotidiana al ser su padre entonces director del museo. Así, continuando la más genuina raigambre española, resuelve todo el retrato con una paleta muy sobria y una elegantísima contención aristocrática en la pose, consiguiendo resultados de una extraordinaria riqueza pictórica, mostrándose ya dueño absoluto de todos los recursos del género. En efecto, la gradación de los tonos grises cálidos del muro que sirve de fondo a la figura, recortando limpiamente los delicados contornos de los encajes, el acusado contraste de las carnaciones blancas con la negrura del vestido y el delicado modelado de las manos, finas y mórbidas -una de las proverbiales especialidades del pintor-, son las cualidades más destacables del retrato, de una factura impecable y absolutamente maestra incluso en los elementos decorativos como el espléndido florero del fondo, resuelto con un trazo quebrado y mucha mayor soltura que el resto del cuadro, asomando en este detalle una libertad de ejecución que el artista hubo de reprimir al servicio de la técnica apurada de moda en esos años, y que comenzará a utilizar con mayor frecuencia a partir de la década siguiente.
El retrato fue pintado durante la estancia de Federico de Madrazo en la capital francesa en 1855 con motivo de la Exposición Universal, a la que presentó varios cuadros suyos, recogiéndose en su inventario manuscrito: 197. París. Retrato con manos de la Sra. de Alfonso [D. José Luis]... 12.000 [reales] (Texto extractado de Díez, J. L.: El siglo XIX en el Prado. Museo Nacional del Prado, 2007, p. 176).