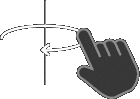Venus recreándose en la Música
Hacia 1550. , 138 x 222,4 cmSala 044
A diferencia de las pinturas del camerino d`alabastro y las poesías filipinas, las dedicadas a Venus y la música no forman un grupo homogéneo, pues ni se realizaron para un solo cliente, ni fueron concebidas para exhibirse conjuntamente. En realidad, las cinco pinturas de esta temática conservadas son variaciones sobre una misma idea. Ambientadas en una villa de la terra ferma, muestran a Venus recostada ante un gran ventanal. A sus pies un organista (Prado y Gemäldegalerie de Berlín) o un tañedor de laúd (Metropolitan Museum de Nueva York y Fitzwilliam Museum de Cambridge) tocan sus instrumentos mientras contemplan la desnudez de la diosa -mitigada en las tres versiones no conservadas en el Prado por una gasa transparente cubriendo el pubis-, quien rehúye sus miradas distraída por la presencia de un perrillo o de Cupido.
Por su tipología, estas pinturas constituyen la última etapa en el desarrollo de un subgénero: el de la Venus tumbada, iniciado en la Venus dormida de Giorgione/Tiziano, continuado en La Venus de Urbino y en un perdido original (acaso la Venus enviada a Carlos V en 1545), del que derivaría Venus y Cupido (Florencia, Uffizi), precedente inmediato de las denominadas Venus y la música.
Las pinturas de Venus y la música han sido objeto de interpretaciones dispares, y si para algunos historiadores (de Middeldorf a Hope) son obras manifiestamente eróticas carentes de un significado más profundo, otros (Brendel, Panofsky y, más recientemente, Rosand y Goffen) les otorgan un alto valor simbólico, interpretándolas a menudo como alegorías de los sentidos desde una perspectiva neoplatónica, entendiendo la vista y el oído como instrumentos de conocimiento de la belleza, tal como postulara entre otros Mario Equicola en su Libro di natura d`amore (Venecia, 1526). Resulta sin embargo arriesgado otorgar a todas las pinturas idéntico significado sin atender de un lado a la lógica comercial en la bottega, y del otro a las circunstancias particulares que subyacieron tras la realización de cada obra. Venus recreándose en la música (P00420) tiene su origen en un contexto matrimonial. Así lo sugiere que sea la única de las cinco pinturas donde se individualizan los rasgos de ambos personajes, pues los de la diosa en Venus recreándose en el amor y la música (P00421) reaparecen en otras obras como Venus y el organista de Berlín o Tarquino y Lucrecia (Fitzwilliam Museum). Redundando en esta idea, en la P00420 la mujer exhibe una alianza matrimonial en la mano derecha y carece de elementos iconográficos que la identifiquen con Venus, siendo la única a la que no acompaña Cupido. Finalmente, las figuras que pueblan el jardín (único en Tiziano y metáfora para Dolce del matrimonio bien avenido), asumirían en este contexto un sentido epitalámico: el perro aludiría a la felicidad, el asno al amor eterno, y el pavo a la fecundidad.
El análisis técnico de las pinturas avala la singularidad de Venus recreándose en la música (P00420) y confirma su prelación cronológica, pudiendo aventurarse por su factura y ciertas analogías formales y conceptuales, como la oposición de una figura desnuda y otra vestida sentada, una datación cercana a la segunda Dánae (P00425). La primera idea de Tiziano era notoriamente más osada, con la mujer abandonada sobre la cama y sosteniendo la mirada al músico. El cliente o el propio pintor debieron considerar demasiado provocativa tal actitud y se volvió el rostro de la mujer hacia un perrillo antes ausente, eliminando el primitivo intercambio de miradas y relegando a la mujer a un papel absolutamente pasivo, como mera destinataria de las miradas de su acompañante y del espectador.
Venus recreándose en la música perteneció al jurisconsulto Francesco Assonica. Hacia 1622 seguía en Venecia, donde la esbozó Anton van Dyck en su Cuaderno italiano, fol. III, adquiriéndola poco después Carlos I de Inglaterra. Tras su muerte la compró Felipe IV, y estaba inventariada en el Alcázar de Madrid entre 1666 y 1734. Durante el siglo XVIII colgó en el Palacio Real Nuevo, e ingresó en el Museo del Prado en 1827.
Falomir Faus, Miguel, Tiziano, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, p.248-251