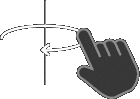San Jerónimo en su estudio
1541. Óleo, 75 x 101 cmSala 057A
El cuadro desempeñó un papel importante en el redescubrimiento de la obra de Marinus y en particular de su relación con la producción de Durero. Lleva la fecha de 1521, año en el que este visitó Amberes, donde pintó un Saint Jerome para Rui (Rodrigo) Fernandes de Almada que se conserva en Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 828). Aunque desde el principio se sospechó que la firma y la fecha debían ser falsas, la pintura siguió citándose como prueba de la temprana recepción de la obra de Durero en Amberes. Sin embargo, el reciente examen dendrocronológico ha revelado que las tres tablas que conforman la pintura no pudieron ser utilizadas antes de 1535, lo que refuta la idea de que pasados veinte años Marinus reprodujo un modelo en el que no introdujo ningún cambio estilístico o formal. El artista pintó esta composición en varias ocasiones; otra versión que se conserva en el Prado está firmada y fechada en 1541 (P2653), que es muy probablemente la fecha en torno a la cual también se pintó la que aquí nos ocupa. Ambas obras, de tamaño casi idéntico, se basan en el mismo modelo. La firma y la fecha de esta versión debieron añadirse antes de que la pintura pasara a formar parte de la Colección Real y apuntan a un intento deliberado por aumentar su valor al incorporar una fecha que sugiere que la obra fue realizada cuando Durero aún estaba vivo.
El destacado lugar que ocupa la escena del Juicio Final en la Biblia abierta, copiada a partir de un grabado del alemán que acompaña un extracto del Evangelio de san Mateo, y el gesto del santo que señala la calavera como símbolo de la transitoriedad de las cosas mundanas, son elementos que diferencian la versión de Marinus de la pintura de Lisboa, en la que lo más destacado es el gesto de melancólica reflexión del santo. Durero hizo varios estudios preparatorios, entre ellos uno de la cabeza a partir de un modelo del natural (Staatliche Museum zu Berlin Kupferstichkabinett, inv. KdZ 38). La precisa caracterización de la fisonomía del personaje, con la frente arrugada y las mejillas hundidas y resaltadas con extensos toques de albayalde, recuerda el meticuloso modelado del rostro envejecido del san Jerónimo de Marinus, realizado a base de finas pinceladas. La proximidad formal sugiere que el pintor estaba familiarizado con la técnica y las composiciones de Durero, y que en Amberes pudo ver obras suyas (o de otros artistas ejecutadas siguiendo la misma técnica) en las que se habría basado para realizar sus adaptaciones posteriores del tema. El parecido visual puede ser una de las razones por las que sus variantes de san Jerónimo tuvieron tanto éxito y a menudo se atribuyeron al círculo del alemán en los siglos siguientes.
Esta tabla se recoge en el inventario del Palacio Real de Madrid elaborado tras el incendio de 1734, donde fue catalogada como obra de Alberto Durero (1471-1528). Ya en 1666 se menciona una copia de un san Jerónimo según Durero en el Alcázar de Madrid. Vuelve a aparecer en 1686 y en 1700, en estas ocasiones junto con otras cuatro versiones que se describen como "copia según" o "escuela de Durero". Tres de esas pinturas sobrevivieron al incendio de 1734 y fueron trasladadas al Palacio del Buen Retiro en 1747. En los inventarios reales de los siglos XVI y XVII se enumera más de un cuadro con san Jerónimo atribuido al alemán o considerado como copia de una obra suya. Dada la popularidad del tema en el siglo XVI, con frecuencia resulta imposible determinar únicamente a partir de las descripciones si son obras de Durero, de Joos van Cleve (h. 1485-1540/41), de Quentin Massys (1466-1530), de Marinus o de otros artistas. La versión que aquí se comenta pasó al Palacio Real, donde aparece catalogada en 1811 y 1814. Su enigmática firma, oscurecida por un retoque posterior, puede explicar por qué en 1843 fue catalogada como obra de un artista desconocido (Christine Seidel en Marinus. Pintor de Reymerswale, Museo Nacional del Prado, 2021, pp. 114-116).